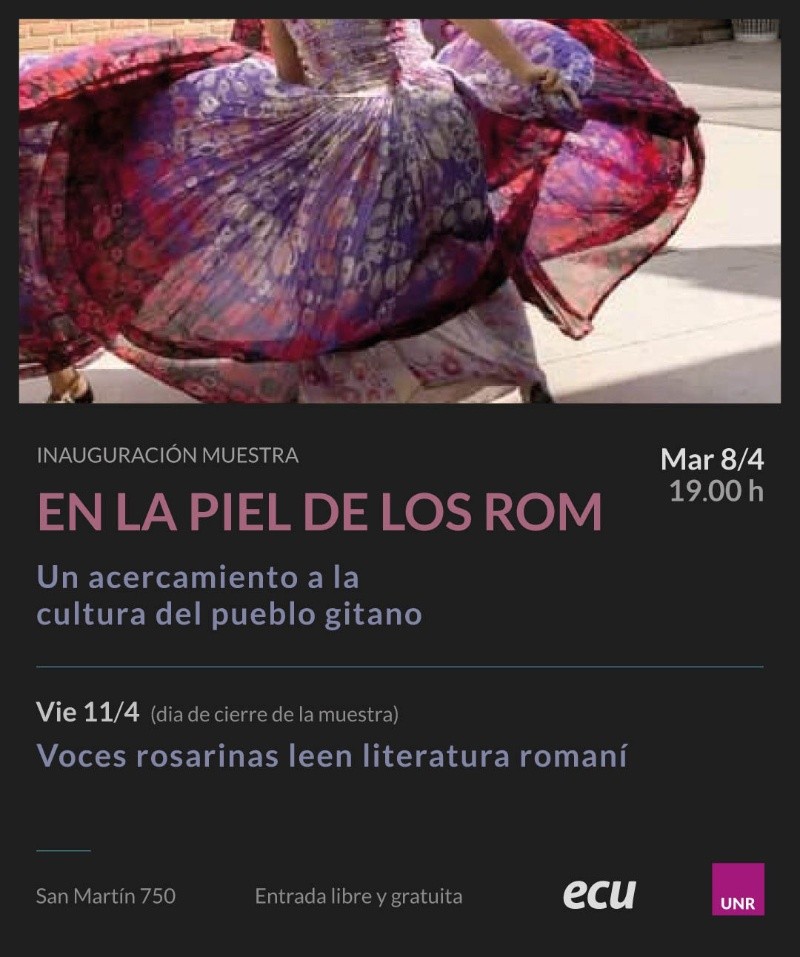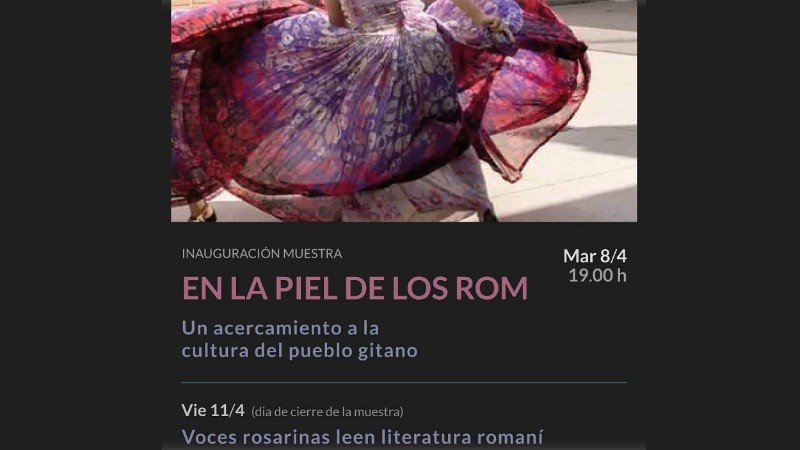Que viven en carpas y hablan un dialecto propio. Que solo se pueden casar entre ellos. Que las mujeres leen las manos, engañan, roban y ¡secuestran niños debajo de sus polleras! Los hombres hacen sus negocios por fuera de la legalidad. Son, también, los culpables de maldecir la Fiesta de las Colectividades y descargar su furia en forma de lluvia. El estereotipo del pueblo gitano en Rosario incluye una mezcla de tradiciones reales, algunas que se mantienen y otras en desuso, con formas de estigmatización y discriminación.
Para tender un puente hacia el universo romaní/gitano, este martes se inaugurará en el ECU la muestra “En la piel de los Rom” que repasa un diálogo intercultural de varios años en el barrio Las Delicias, zona sudoeste de Rosario, donde está la mayor comunidad local.
El encuentro para conmemorar este 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, busca visibilizar sus costumbres, indagar en su exotismo sin caer en imaginarios negativos.
Buena parte del contenido de las imágenes, bailes, danzas y otras experiencias que se podrán conocer en la muestra surgen del trabajo realizado por el proyecto “Derribando muros” en la escuela Atahualpa Yupanqui, a la que asisten niños y niñas de la comunidad.
“Queremos mostrar al pueblo gitano, que está bastante marginado y excluido de diversas maneras, en el acceso a la justicia, la salud y otros derechos, y darle a la exposición un marco histórico con actividades que hicimos”, afirmó la licenciada en Antropología, Celina Pena, en diálogo con Rosario3.
Las comunidades en Rosario
“El pueblo gitano está esparcido por todo el mundo y no es homogéneo. Están los rom o romaníes que hablan la lengua rom. Los españoles que hablan calé (lengua mixta), porque fueron perdiendo el idioma, y uno los conoce por el flamenco. También los rumanos, los ludar, que hablan una variante del rumano, porque les prohibieron su lengua”, describió Pena, coordinadora junto al profesor Omar Ferretti -ya fallecido- del proyecto “Derribando muros”.
El 8 de abril de 1971, el Primer Consejo Mundial Romaní/Gitano se hizo en Londres para conmemorar a las víctimas del genocidio nazi, que se estiman entre 500 y 800 mil gitanos europeos.
En ese momento, crearon un himno y una bandera que los represente en el mundo. El símbolo tiene una franja azul por el cielo, verde por el campo y la rueda que significa la trashumancia y la libertad como pueblo.
“En Argentina, los rom vinieron desde distintos países. En Rosario ya tenemos tres generaciones de gitanos nacidos acá. La mayoría está en la zona de Oroño y Uriburu (Las Delicias) y son los que hablan romaní, los puros u originarios. Es un idioma que proviene del sánscrito”, amplió la investigadora de la UNR.
Un segundo grupo, los ludar, se instalaron en la zona de Empalme Graneros. De los calé, los españoles, casi no quedan familias. Estaban a fines de 1970 y principios de los 80 en la zona de Pichincha, en los bares y tablados.
Aunque se estiman que hay unos 300 mil en la Argentina, es difícil hablar de una cantidad concreta. “No están censados, y cuando los censan no tienen la distinción como minoría étnica. No son ni afrodescendientes, ni pueblos originarios, ni sociedad mayoritaria”, explicó.
Pena agregó que “también ellos tienen desconfianza y temor, como que los están controlando”. “Son bastante cerrados en su vinculación con la sociedad. Entonces, no se sabe a ciencia cierta qué cantidad hay”, definió.
Educación y tradiciones
“Derribando muros” es un proyecto de Extensión Universitaria de la UNR. La experiencia en la escuela Atahualpa Yupanqui desnudó que persisten “muchas problemáticas en la educación en el pueblo gitano porque creen que es una cosa de criollos”.
“A los nenes los sacan de la escuela después de que aprenden lo básico: a leer, a escribir y las cuentas. Son muy pocos los que terminan el secundario y los que consiguen un título académico. No les es significativo perder tantos años de estudio. A los 20 años ya tienen negocio y familia formada”, resumió.
La antropóloga dijo que si bien existe un “activismo” gitano para fomentar el estudio o el feminismo contra los límites machistas, muchas tradiciones se mantienen.
Según esas características generales, los adolescentes trabajan en el oficio de los padres. Las mujeres, ya con 14 o 15 años, las sacan de la escuela muchas veces por miedo a que se enamoren de un criollo. Ella se tiene que dedicar a las tareas de la casa, ser esposa y madre.
El varón, entre los 10 y 15 años, empieza a conocer la actividad del padre: la compra venta de autos, de mecánica, el reciclado de metales. Hay familias con poder económico y otras más pobres.

Las personas son solidarias entre pares la comunidad y tienen muchos vínculos. Hay matrimonios entre familias y primos segundos. En cambio, son desconfiados con el resto de la sociedad y las instituciones. En parte, porque son víctimas de distintos tipos de discriminción y estigmas.
Maldición gitana
Llueve en noviembre. Se suspende el inicio o se cancela alguna noche de la Fiesta de las Colectividades. Como el aumento del precio del pescado en Semana Santa o las hileras de autos frente a las estaciones de servicio cuando sube la nafta, vuelve a la agenda la eterna leyenda de la “maldición gitana” detrás de ese fenómeno más o menos cíclico en Rosario.
En el muy buen documental “Rom”, de Federico Rathge y Darío Ares, el supuesto mito se presenta cercano a lo que es en realidad: una fake news que refuerza un estereotipo. El capítulo 2 del audiovisual, los entrevistados de la colectividad local dialogan con esa leyenda.
–En noviembre casi siempre llueve –dice una mujer con un pañuelo en la cabeza y un vestido de colores– Dijeron que un gitano pidió un puesto en las Colectividades y, como no se lo dieron, surgió el mito de que los gitanos o gitanas maldijeron la fiesta.
–No, es mentira eso, somos cristianos y creemos en dios. Las maldiciones no existen –responde un hombre con boina y remera de River.
–Sí, pero a los que nos deben plata y no nos quieren pagar los vamos a maldecir –dice entre risas un tercero.
–No, es mentira –vuelva a dejar en claro el de boina.
No hay constancia de que los gitanos locales hayan pedido un espacio en la Colectividad ni hubo conflictos en la fiesta, desmienten. El documental apoya eso con una placa: las Colectividades se hacen desde 1985 y entre las más de 50 carpas nunca hubo una gitana.
En otro momento del audiovisual filmado en Las Delicias, las mujeres cuentan que ya no leen las manos. Que eso lo hacían antes: “Son versos que hacían las gitanas para traer un peso a la casa”. Ahora son evangelistas y “a Dios no le gustan” (los engaños o mentiras).
–Entro a un lugar y dicen: "Uy, vino una gitana". Los chicos salen corriendo. Dicen: “Esta se vino a robar los pibes”. Tengo cuatro en casa, si quieren les regalo a los míos.
Discriminaciones y cambios
El temor o desconfianza hacia los gitanos genera impactos negativos. En Italia o Rumania, son expulsados o les incendian las carpas. Acá no existe ese tipo de violencia pero sí otras más sutiles, contó Pena y puso ejemplos: no les paran los taxis o colectivos; no dejan entrar las mujeres al shopping.
Por eso, es menos habitual ver a grupos de mujeres con polleras largas y blusas de colores en las calles. “Ahora van de a dos. La pollera es un orgullo para ellas y la siguen usando pero en lugar de blusas las más jóvenes se ponen remeras”, señaló la investigadora.

“En la calle –completó–, no hablan en romaní porque la gente las mira raro. Las costumbres van sufriendo cambios. Antes era impensable que una mujer gitana manejara y ahora hay jóvenes que manejan. También algunas estudian carreras universitarias”.
Un cambio no menor fue la forma de vivir. Ya no hay carpas en Rosario (las hubo hasta los 90) aunque sí perdura esa tradición en La Banda, Santiago del Estero.

“Aprendí a ser romaní”
La muestra por el Día Internacional del Pueblo Gitano empieza este martes a las 19 con la presentación de Gawazi Troupe Colectivo Artístico (danzas gitanas, poesías y música en vivo a cargo de Julián Corte).
El cierre será el viernes 11, a las 19, con voces rosarinas que leerán literatura romaní, por ejemplo de Voria Stefanovsky, poeta ganadora del premio del Instituto de Cultura Gitana. Escribe así:
Aprendí a ser romaní
en el circo, al lado del samovar.
Bajo la debilidad fría de una carpa,
que abrigaba nuestra resistencia,
alegre y triste, sabia e insana.
Llevada al extremo,
donde el sol
encandila y quema.
Y la lluvia
inunda y ahoga
la corta niñez consentida.
Me vi gitana,
bajo la mirada oblicua
del mundo,
hacia mis manos que roban,
mi boca que conjura,
mis faldas que esconden niños,
y hacia mis ojos que seducen el mundo,
para estafarlo.
Sin moverme, sin hablar y sin mirar.
Por poder de imagen.
¡Bruja!
Fragmentos de “Aprendí a ser romaní”.
Gitanos, caminantes desde siempre,
orgullosos, altivos, cantantes,
cambiando pan por sonidos,
vendiendo sueños y hallazgos,
empecinados en caminar.
Los quisieron esclavos,
se hicieron fugitivos.
Caminantes de la vida misma.
Desearon atarlos, a la fuerza,
decidieron nunca más parar,
se volvieron nómadas,
obstinados en seguir siendo ellos.
Los determinaron herejes,
se convirtieron a todas las religiones,
empeñados en seguir existiendo
Quisieron exterminarlos como solución final.
Sobrevivieron y aun cantan, en los caminos.
Sufrieron el infierno en vida, por siglos.
Pero vencieron, al fin, la muerte.
Parados, caminantes.
Quisieron callarlos, borrarles las huellas,
hoy luchan y se reconstruyen, en el lungo drom (largo camino), escrito, vivido.
Historia que sigue, ahora en voz propia, firme, pie detrás de pie.
¡Opré Romà! (Avante Gitanos).
Fragmentos de “Caminantes”.
Ver más en “Selección de poemas de Voria Stefanovsky”.
La cita es en el Espacio Cultural Universitario (ECU) de la UNR, de San Martín 750, con entrada libre y gratuita.