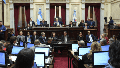El republicano Donald Trump ha anunciado esta semana lo que podría convertirse en una nueva etapa -aún más agresiva- del proteccionismo estadounidense. Su propuesta: un arancel mínimo del 10 por ciento a las importaciones provenientes de todos los países del mundo, con incrementos del 20 por ciento para la Unión Europea y un demoledor 34 por ciento adicional para China.
En la práctica, se trata de un arancel universal, sin precedentes en su alcance, con la excepción estratégica de productos farmacéuticos, alimentos y minerales críticos.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2025
El argumento no es nuevo: Trump afirma que estas medidas buscan “proteger a los trabajadores estadounidenses” y frenar el “saqueo” económico que, según él, ha sufrido Estados Unidos durante décadas. Expresa que lo hace en nombre de la “seguridad nacional”. Pero detrás de esta narrativa hay algo más complejo: el intento de reactivar un modelo económico que pertenece al pasado, en un mundo que ya no funciona bajo esas reglas.
Los aranceles son una herramienta antigua, casi fundacional, de la economía norteamericana. Durante gran parte del siglo XIX, y aún bien entrado el XX, fueron un pilar del desarrollo industrial del país. El famoso “arancel Smoot-Hawley” de 1930 -impuesto en plena Gran Depresión- buscó proteger la producción nacional, pero terminó desatando represalias y una contracción del comercio global que agravó la crisis.
La legislación elevó drásticamente los aranceles a más de 20 mil productos importados, desatando una ola de reacciones globales. Se la responsabiliza de haber agravado la Gran Depresión, prolongando sus efectos durante una década, con caídas estrepitosas del PBI y desempleo masivo. El impacto fue tan dramático que incluso desde los círculos financieros se intentó frenar la medida.

Según recordó The Economist en una anécdota relatada por Thomas Lamont, asesor presidencial y accionista del banco J.P. Morgan, éste casi se arrodilla para rogarle al entonces presidente Herbert Hoover que por favor la vetara. Y afirmó que “esa ley intensificó el nacionalismo en todo el mundo”.
No faltan quienes sostienen que el clima de nacionalismo económico generado en esa década alimentó los extremos ideológicos en Europa y terminó reforzando posturas como la de Adolf Hitler. Lo que abrió la puerta al ascenso del fascismo y, con él, a la Segunda Guerra Mundial.
No es casual que Trump insista en esta vía: el proteccionismo tiene raíces profundas en la tradición política estadounidense, especialmente en sectores conservadores. Lo que cambia ahora es el contexto: intentar replicar aquella lógica en una economía híper globalizada, con cadenas de valor transnacionales y producción descentralizada.

La pregunta es ¿a quiénes perjudican estos aranceles? Trump promete beneficios para la industria y los trabajadores estadounidenses, pero la experiencia reciente sugiere lo contrario. Son los consumidores norteamericanos los que pagarán precios más altos. Las empresas -dependientes de insumos extranjeros- verán aumentar sus costos. Y los países afectados ya preparan represalias.
La economía estadounidense, a pesar de su tamaño, no es autosuficiente. Importa insumos para producir alimentos que los norteamericanos no cultivan en escala y también bienes de consumo que sus propios fabricantes han dejado de producir hace décadas. Imponer un arancel generalizado no hará más que encarecer todos estos productos.

Lo más llamativo es que este giro proteccionista se plantea como una solución a múltiples problemas -déficit comercial, pérdida de empleos, caída de la industria- pero sin asumir los costos asociados. Como señala el economista y ex asesor del FMI Gian Maria Milesi-Ferretti: “El déficit comercial refleja que Estados Unidos consume e invierte más de lo que produce”. Y eso no se corrige con aranceles, sino con decisiones estructurales más complejas y políticamente costosas.
Si bien la nueva ofensiva tarifaria es la puesta en marcha de una política económica, también es la proyección de un gesto político. El presidente Trump emite un mensaje dirigido a su base electoral que le reclama certezas en un mundo incierto. Le habla fuertemente a ese votante desencantado que sueña con una América industrial que ya no existe.
La reacción internacional, por ahora, es prudente pero inquieta. Desde Bruselas se evalúan medidas espejo. En tanto China, anunció la imposición de un arancel recíproco del 34 por ciento a todas las mercancías importadas procedentes de Estados Unidos y desató una segunda jornada de pérdidas en Wall Street y en las bolsas europeas y asiáticas. Mientras, Canadá y México dificultosamente intentan sostener el diálogo.

En los organismos multilaterales, la alarma ya está encendida: la imposición de aranceles a escala global no solo entorpece el comercio, sino que debilita la confianza en el sistema internacional. Trump apuesta por una América cerrada sobre sí misma, fuerte, autosuficiente. Pero en la práctica, esa visión desconoce que el sistema actual es profundamente interdependiente, y que las barreras no protegen, aíslan.
Además, pensar que se puede imponer un arancel a todos los países del planeta sin recibir consecuencias es, en el mejor de los casos, ingenuo. En el peor, profundamente irresponsable.
Mientras Trump impulsa su cruzada proteccionista con un entusiasmo anacrónico y retro, el resto de países del mundo asiste perplejo a un intento de imponer lógicas del siglo XX en una economía que ya mutó de siglo, de forma y de centro.