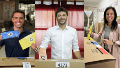¿Qué imaginó el Papá sobre su muerte, sobre su cuerpo ahora expuesto en El Vaticano y sobre la estela, la marejada que dejó su último suspiro? Se murió un hombre. Un porteño.
Argentina le dio al mundo dos de las muertes con mayor impacto de los últimos años: Diego –un Dios pagano– y el Papa. Cada uno desde su lugar, a su modo, con sus contradicciones, con sus errores y pecados, con sus gestos visibles de humanidad, con su argentinidad al palo, tuvieron –o al menos expresaron– una voluntad en común: poner el poder de sus voces al servicio de los más débiles.

La muerte es un hecho extremo. Absolutamente potente. Después, tiene distintas dimensiones. Pero siempre llama al repaso, el análisis, el rito y la teatralización. Sea personal, sea colectiva. Los poderosos que moldean la era del odio vuelan a Roma a expresar amor y compasión. Pondrán en escena eso que no tienen, algo que al muerto en cuestión parecía sobrarle.
Cuando se vayan, fuera del alcance de las cámaras, comenzará a tomar forma lo real. La consagración de un nuevo liderazgo, en un tiempo que ya no es el de Francisco.
En la superficie, un pálpito extendido es que será del mismo palo, que Jorge Bergoglio diseñó todo para que sea un continuador de una obra y de una mirada que abrió puertas y dogmas. Que, de manera incipiente, sumó a la mujer al gobierno de la Iglesia. Que reconoció errores y aberraciones. Que los castigó. Que aceptó la humanidad de las minorías sexuales. Que en tiempos de negacionismo, habló de la casa común.
Sería extraño que eso sucediera así sin más, exceptuado de una disputa de poder, justo ahora que las olas restauradoras ganan altura de la mano de los Trump, los Milei, los Bukele y las Meloni de la vida.
Medios especializados, con intereses concretos en la pulseada, ya hablan de un cónclave polarizado. Dicen –lo desean– que no habrá un Francisco II. El Vaticano es parte, al fin, del poder occidental. Y ahora entra en disputa. Acaso algunos piensen que es la pieza que les falta para en el tablero de la batalla cultural.
Francisco era un último bastión discursivo en medio de la crisis de sentido de las palabras que moldearon nuestro espíritu democrático. Que hay un otro. Que merece lo mismo que yo. Todo suena a fin de época, también esta muerte.